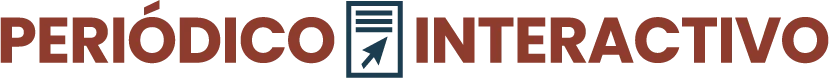Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo. Leer Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo. Leer
En los Juegos Olímpicos de Grecia, el deporte favorito era el pankration, «porque en él prácticamente no había reglas y era todo sangre y dolor», según narra el historiador Neil Faulkner en su libro A Visitor’s Guide to the Ancient Olympics. Acaso con el pankration en el inconsciente, en mayo se celebrará en Las Vegas (¿dónde si no?) la primera edición de los Juegos reforzados (Enhanced Games), unas olimpiadas en las que no habrá controles antidopaje. Su filosofía es el libertarianismo, que proclama que cada cual puede hacer con su cuerpo lo que quiera (salvo cambiarse de sexo, como revela el apoyo libertario a Donald Trump). Los premios serán de un millón de dólares por récord del mundo roto, y la financiación vendrá de empresas que venden productos de dopaje. Los financiadores, sorpresa, Peter Thiel, uno de los filósofos de cabecera del trumpismo, y el fondo 1789, lanzado por el hijo del presidente, Donald Trump Junior.
La desaparición de la prensa escrita encarece la deuda pública. Al menos, en EEUU, donde las corporaciones locales se financian por medio de emisiones de deuda, los llamados municipal bonds, o munis, que tienen un tratamiento muy favorable. Según el think tank más prestigioso de ese país, Brookings Institution, la desaparición de los periódicos locales -unas instituciones con una enorme presencia que ahora están a punto de extinguirse- incrementa el coste de financiación de la deuda municipal entre 5 y 11 puntos básicos, debido a que los inversores tienen menor información no solo de las finanzas de los ayuntamientos, sino, también, de la situación política, económica y social en los condados. El vacío no ha sido cubierto por las webs de noticias, ya que la fiabilidad de estas es, en conjunto, mucho menor. Según la Universidad Northwestern el número de periódicos en EEUU ha caído en un 32,9% en 20 años, con unos desplomes del 75% de la plantilla y circulación.
La ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático, por sus siglas en inglés) abre hoy su 48 cumbre con un invitado de excepción: Donald Trump. El presidente de EEUU llega al encuentro, en Malasia, después de que Indonesia, que es el país más grande y estratégicamente relevante del grupo, haya anunciado la compra de 47 cazabombarderos chinos J-10C, en detrimento de aviones estadounidenses, surcoreanos y rusos. La operación es un éxito para Pekín en su plan de anexión del mar del Sur de China, dado que Indonesia deberá defender su soberanía en esas aguas con aviones cuyo uso puede ser vetado por China. Trump, que se ha trabajado la decisión de Yakarta al imponer a Indonesia aranceles de entre el 19% y el 40%, tiene, al menos, un motivo de relativa alegría en la cumbre: Timor Oriental entra en la ASEAN, lo que significa no solo un aliado de EEUU sino, también, la única verdadera democracia que formará parte de la Asociación.
Todos queremos ser turistas (aunque ahora está de moda entre los influencers decir que ellos son «viajeros»). El problema es que no queremos que los demás sean turistas en nuestra ciudad. La masificación turística ha llegado a la antigua capital imperial japonesa de Kioto, a la que el Gobierno de ese país acaba de permitir una brutal subida de las tasas turísticas de los hoteles. El nuevo sistema, que entra en vigor el 1 de marzo, multiplica el gravamen, según los tramos, por dos, cuatro y, en el caso de los hoteles de lujo, por diez. La medida ha sido criticada por los hosteleros, en parte porque, por poner un ejemplo, la tasa de 22,8 euros por noche se aplica a los hoteles que cobren entre 290 y 580 euros por noche, pese a que en la parte más baja del tramo eso supone un tipo del 7,9% y en la más alta solo del 3,9%. Kioto recibirá este año cerca de 60 millones de visitantes, de los que el 20% serán extranjeros, que son el único grupo que está creciendo.
Ahora que estamos en época de resultados en Wall Street, cabe preguntarse si las empresas rebajan sus previsiones para luego poder decir que han ganado más de lo previsto. La respuesta: depende. Un estudio del MIT y de la Universidad de Pensilvania, revela que hay dos tipos de empresas más propensas a mentir. El primero lo forman compañías de las que se habla y se escribe mucho, normalmente las más valiosas o las que operan en sectores populares entre los inversores. El otro es el de las que nadie habla, que suelen ser las menos valoradas. Esa distribución en forma de ‘U’ rompe con el dogma de que, a más información de una empresa, menos incentivos tiene esta para manipular las expectativas. En realidad, las empresas de las que hay mucha información se aprovechan de que lo que se dice de ellas es a menudo ruido, sin verdadero valor, mientras que las que son ignoradas saben que pueden decir lo que quieran porque no le importa a nadie.
Estamos en días de cumbres: APEC, ASEAN, ministros de Energía del G-7, Foro de Seguridad de Helsinki, y Diálogo de Seguridad de Manama. Las agendas son variadas. Pero hay algo que no va a estar en ninguna de esas reuniones: el cobre. Desde luego, el cobre es abundante y, para qué negarlo, un poco cutre comparado con el itrio, el lantanio y las otras tierras raras. Pero es clave para la transmisión de la electricidad con la que funcionan todos los artilugios futurísticos de los que tanto nos gusta hablar. Y con el cobre hay un problema: cada vez se extrae menos y cada vez se demanda más. La oferta de ese mineral está prácticamente estancada y, de 2030 a 2035, podría caer en alrededor de un 20%. Eso significa que dentro de una década podrían faltar 13 millones de toneladas de cobre cada año para cubrir la demanda, lo que significa que, por muchos servidores de inteligencia artificial que tengamos, no vamos a tener poder hacerles llegar la electricidad para que funcionen.
Actualidad Económica // elmundo