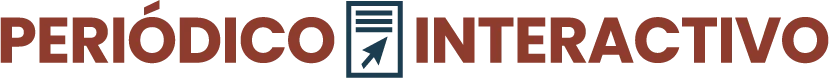Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo Leer Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo Leer
Durante décadas, la industria tecnológica se ha basado en una paradoja: vender aparatos finales ultrasofisticados fabricados en países en vías de desarrollo por ejércitos de obreros con salarios muy bajos. Ahora, eso está cambiando. No porque los salarios de los obreros vayan a subir, sino porque los van a reemplazar con máquinas. Eso es lo que Apple ha ordenado a sus proveedores. Y si estos no siguen esas instrucciones, no les hará más pedidos. Así, la tecnológica estadounidense intenta adaptarse a un mundo de altos aranceles y más competencia, ya que fabricar productos con máquinas es más barato en el largo plazo. El problema es que hacer esa reconversión es muy caro, y Apple no va a dar ni un dólar a sus suministradores para que lleven a cabo el reemplazo de seres humanos por máquinas. El cambio puede ser un problema no solo para los proveedores, sino también para países especializados en proveer mano de obra barata al sector tecnológico.
Junio de 2026 podría convertirse en el mes de oro de la hostelería madrileña. Y el responsable no será el turismo de congresos, sino Benito Antonio Martínez Ocasio. O, para sus fans, Bad Bunny, que dará 10 conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Esa previsión se debe a lo que está pasando en San Juan de Puerto Rico, donde el domingo que viene Bad Bunny concluye su residencia de 30 shows a la que han asistido 550.000 personas, de las que 200.000 llegaron desde el extranjero; sobre todo, EEUU. El balance rondará los 100 millones de euros por entradas y merchandising, más otros 170 millones gastados por los fans del reguetonero en hostelería, transporte y ocio. Dadas las cifras que se manejan para Madrid, y si se aplica el multiplicador que algunos atribuyen a Bad Bunny -entre 1,7 y 4,5 veces en gasto local por cada euro en taquilla, bebida o parafernalia en el estadio-, el impacto sería de 450 millones. Eso es un multiplicador y no de lo Keynes.
Con el fin del verano se acaban dos cosas: los incendios forestales y la costera del bonito en el Cantábrico. Los primeros han sido noticia este año, una catástrofe que muchos atribuyen a un cambio climático, que también afecta al mar, donde cada vez más especies se ven impactadas por las olas de calor oceánico, que provocan hecatombes ecológicas. Eso también tiene un efecto económico en países pobres cuyas economías dependen de las licencias de pesca. Lo que pasa con un primo del bonito, los grandes atunes del Pacífico, es un ejemplo. A medida que el agua se calienta, los peces se mueven al este y salen de las Zonas Económicas Exclusivas de países como las islas Salomón, Marshall o Micronesia, cuyos Estados obtienen entre el 10% y el 50% de sus ingresos por licencias pesqueras a flotas extranjeras. Y, una vez en aguas internacionales, sin jurisdicción, los caladeros corren riesgo de ser arrasados por los pesqueros chinos, taiwaneses y japoneses.
China y EEUU ya tienen otro frente en el que competir: los Interfaces Cerebro-Computadora (BCI), o sea, los chips que en el futuro llevaremos (sí, abandone toda esperanza) en el cerebro, un sector liderado por empresas estadounidenses y, especialmente, Neuralink, de Elon Musk. El 20 de julio, Pekín lanzó el Plan para la Promoción de la Innovación y el Desarrollo del Sector BCI, en el que participan siete ministerios y que establece una estrategia para la investigación, fabricación y comercialización de dispositivos médicos BCI en 2027 y de compañías competitivas para 2030. Las prioridades son chips de bajo consumo, decodificación en tiempo real de señales cerebrales y dispositivos no invasivos, un área que lidera Synchron, de EEUU. China ya tiene implantes que permiten a pacientes usar móviles o jugar al ajedrez, aunque Pekín prevé otros usos, como vigilar la alerta de los conductores, la seguridad laboral, o, quién sabe, tal vez lo que leemos.
Durante décadas, la empresa De Beers, propiedad de la minera británica Anglo American, fue el ejemplo de multinacional malvadísima gracias a su férreo control de la producción y comercialización de diamantes en el mundo. Ahora, sin embargo, Anglo American quiere venderla, porque ese mercado se ha hundido por la llegada de piedras sintéticas, que han comido en seis años el 50% del mercado de diamantes en EEUU, y del frenazo del mercado de lujo chino. Uno de los interesados en comprar De Beers es el Gobierno de Botsuana, que ve cómo su economía, totalmente dependiente de la exportación de diamantes, se colapsa. Si Botsuana compra De Beers, la empresa que vendió al mundo en los cincuenta que «un diamante es para siempre» podría pasar a ser una versión a lo grande de Hunosa, la empresa pública que ha gestionado el declive irremisible de la minería del carbón en Asturias. Eso sí, con más glamour (y, también, más sangre).
Silicon Valley ha invertido en la nueva tecnología como si literalmente no hubiera un mañana, y algunos de los más destacados líderes del sector, como Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, han dirigido personalmente unos esfuerzos que han alcanzado límites estrambóticos, como cuando la firma fichó a uno de los líderes de IA de Apple, Ruomin Pang, al ofrecerle una compensación que, cuando se sumaba la retribución variable, llegaba a los 200 millones de dólares (171 millones de euros) en cuatro años. El problema es que la IA parece estar frenando el ritmo de crecimiento de sus capacidades, sus costes (sobre todo energéticos) son inmensos, y, aunque su demanda está creciendo, no lo hace lo suficiente como para ser rentable. Un ejemplo: OpenAI gasta al año 28.000 millones de dólares, que es el doble de lo que ingresa. Los optimistas, sin embargo, dicen que hay capital de sobra para mantener esta alucinante inversión durante el tiempo que haga falta.
Actualidad Económica // elmundo