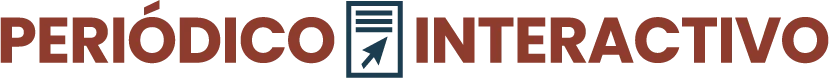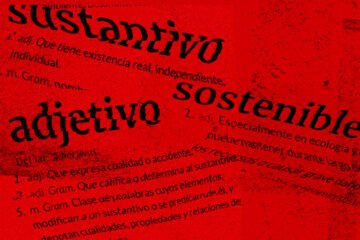La tecnología multiplica los medios pero solo el humanismo define los fines. Las empresas que comprendan esto tendrán una gran ventaja. Leer La tecnología multiplica los medios pero solo el humanismo define los fines. Las empresas que comprendan esto tendrán una gran ventaja. Leer
El liberalismo clásico nació de la confianza en la razón individual. Hoy esa razón parece externalizada: buscamos, compramos, opinamos y hasta votamos guiados por algoritmos que saben más de nosotros que nosotros mismos. La Ilustración liberó la mente; el algoritmo la administra. Pero todavía hay una zona indómita -un resto de incertidumbre, de emoción- que resiste a la estadística. De nosotros depende si la cultivamos o la entregamos al cálculo. El reto es enfrentar una amenaza poco visible y muy profunda: el poder concentrado en un puñado de empresas que controlan la infraestructura informativa del planeta. Un oligopolio de código y servidores capaz de moldear los flujos de atención, orientar los precios, condicionar los hábitos y, en última instancia, definir qué es verdad y qué no lo es.
La historia económica enseña que toda concentración excesiva acaba erosionando la libertad; esta vez, la libertad que se pone en riesgo no es la de producir o comerciar, sino la de pensar. Cuando el mercado de las ideas se privatiza, la competencia de las ideas desaparece. Y sin competencia intelectual, tampoco hay competencia económica duradera.
La inteligencia artificial promete liberar al ser humano del trabajo repetitivo, pero a menudo lo libera también del sentido. La eficiencia se ha vuelto una fe; sus templos son de cristal líquido y sus sacerdotes hablan en código binario. Pero una economía que solo optimiza, sin preguntarse por qué, termina optimizando el vacío: un mundo lleno de datos, pero cada vez más falto de alma. Durante dos siglos, las máquinas fueron extensión del cuerpo humano. Hoy aspiran a ser extensión de la mente. Y ahí se abre una grieta: la lógica algorítmica no busca comprender, sino anticipar. Si el sistema puede prever lo que desearemos mañana, el libre albedrío se convierte en ruido estadístico. El capitalismo de los datos ya no necesita ciudadanos deliberativos, sino usuarios predecibles. Y lo inquietante no es que las máquinas piensen, sino que dejen de hacerlo los humanos, convertidos en reflejos de sí mismos, desplazados por un espejo que devuelve la imagen antes de que nos reconozcamos en ella.
La economía digital ha aprendido a monetizar la atención, esa materia prima invisible que sostiene nuestras democracias y mercados. Cada clic refuerza un perfil, cada silencio se traduce en una interpretación de lo que callamos. Cuanto más exacta es la predicción, más débil se vuelve la autonomía. Nos dirigimos hacia una economía del comportamiento en la que la libertad se mide en probabilidades y la intimidad no existe. Una sociedad sin error -sin contradicción, sin ensayo- es una sociedad sin pensamiento crítico. Y quizá sin ternura: la imperfección es la patria de lo humano. No se trata, por tanto, de oponer humanidad y tecnología. El verdadero dilema es entre tecnologías que amplían lo humano y tecnologías que lo reducen a un patrón. El progreso, como el arte, debería dejar espacio al misterio: la chispa que ninguna base de datos puede anticipar.
En un entorno saturado de información, lo escaso ya no es el dato, sino la capacidad de discernir. Cuando todo puede producirse a velocidad digital, el valor se desplaza hacia quienes saben qué merece la pena producir. La economía de la eficiencia dará paso a la economía del criterio: un orden donde la razón no expulse la emoción, sino que la administre con sabiduría. Daron Acemoglu lo llama «IA pro-humana«: la que potencia el talento humano en lugar de sustituirlo. Martha Nussbaum lo explica en términos de capacidades: el desarrollo no consiste en aumentar el ingreso medio, sino en expandir las posibilidades humanas de pensar, crear y decidir. En ambos casos la conclusión es la misma: el humanismo no es un lujo moral, sino una condición económica del progreso. La tecnología puede multiplicar los medios, pero solo el humanismo define los fines.
Las empresas que comprendan esto marcarán la diferencia. Su ventaja competitiva no estará en la cantidad de procesos automatizados, sino en la capacidad de preservar el juicio humano dentro de la máquina. En un mundo saturado de inteligencia artificial, la inteligencia moral será escasa. Y como todo lo escaso, será valiosa. Habrá empresas que midan el retorno del capital; otras medirán el retorno del alma.
Albert Camus escribió que «no hay amor a la vida sin desesperación por ella». Quizá estemos llamados a esa forma de desesperación lúcida: la que no se rinde ante lo inevitable, sino que se rebela contra la indiferencia. Tal vez el nuevo progreso consista precisamente en eso: en la rebelión de lo tangible. Leer un libro, abrazarse, compartir una conversación sin mediaciones serán gestos de modernidad, no de nostalgia. Porque en un mundo que todo lo traduce en datos, seguir siendo humanos será el mayor acto de rebeldía.
*Francisco Rodríguez es Catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas.
Actualidad Económica // elmundo