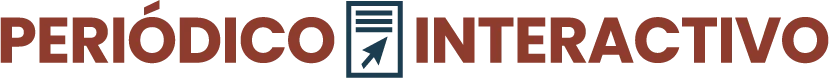Desde Turquía hasta Grecia, de Francia a España, los incendios de este verano en el Mediterráneo confirman que ya no hablamos de experimentar estaciones puntualmente secas o extremas. Los denominados incendios de sexta generación arden porque son la consecuencia de un capitalismo global asentado sobre la catástrofe climática y la destrucción de los entornos donde florece la vida. Pero también porque ese mismo sistema insiste en mercantilizar y privatizar hasta el último de los espacios comunes que habitamos.
Los grandes fuegos son consecuencia de un capitalismo global asentado sobre la catástrofe climática y la destrucción
Desde Turquía hasta Grecia, de Francia a España, los incendios de este verano en el Mediterráneo confirman que ya no hablamos de experimentar estaciones puntualmente secas o extremas. Los denominados incendios de sexta generación arden porque son la consecuencia de un capitalismo global asentado sobre la catástrofe climática y la destrucción de los entornos donde florece la vida. Pero también porque ese mismo sistema insiste en mercantilizar y privatizar hasta el último de los espacios comunes que habitamos.
Nuestra relación con la naturaleza es cada vez más precaria y las cifras lo muestran con crudeza. A 2 de septiembre, habían ardido casi un millón de hectáreas en la Unión Europea, lo que equivale a cuatro veces el promedio histórico de los últimos 19 años (2006-2024). En España, la magnitud del desastre se tradujo en un salto abrupto: de 40.000 hectáreas calcinadas se pasó a más de 380.000 en apenas unas semanas. Por el camino, decenas de miles de personas fueron desalojadas y se contabilizaron al menos ocho fallecidos, entre ellos bomberos y voluntarios. Mientras, infraestructuras esenciales, como el tren entre Madrid y Galicia, se vieron interrumpidas.
Por su parte, el sistema MACE, del CSIC, cifraba a 31 de agosto en unas 16.000 las muertes atribuibles al calor moderado, extremo o excesivo durante este verano; es decir, 6.000 más de las que se registraban apenas unas semanas antes. Esta tendencia no pierde freno y los datos de este año seguirán en aumento. No es una lógica particular ni un mero accidente, sino la expresión de cómo funciona el sistema.
Estos datos esconden otras problemáticas derivadas de la centralidad que tiene la economía de mercado como mecanismo de organización de las sociedades contemporáneas. Las emisiones asociadas al fuego ya han alcanzado su nivel anual más alto desde 2003. Asimismo, un estudio recién publicado por el World Weather Attribution confirmaba lo que se percibe en el territorio: el calentamiento global ha multiplicado por 40 la probabilidad de que se den las condiciones de calor, sequedad y viento que cebaron los incendios en la península ibérica, además de intensificarlas en un 30%.
Estos incendios no son fenómenos aislados ni “naturales”: son expresiones de un sistema en combustión, acelerado por un cambio climático inducido por el propio orden socioeconómico y agravado por políticas territoriales sometidas al mandato de la acumulación, la ganancia y el crecimiento. En lugar de prevenir y cuidar, muchas instituciones públicas han recortado recursos, hasta el punto de que la inversión en prevención y extinción de incendios se ha desplomado a la mitad en los últimos 13 años.
A ello se le debe sumar un abandono crónico del campo y una subordinación del uso del suelo a intereses corporativos y financieros. Nuestros líderes tienen una obsesión particular con el “pan para hoy” que impone la industria del turismo, que agrava este fenómeno. En sus mentes solo tiene sentido la inercia expansiva del capital, que mercantiliza todo y supedita el cuidado y la prevención a la rentabilidad. Ello ha roto los vínculos entre comunidades y paisaje, debilitado la agricultura local en favor de una agroindustria depredadora y transformado grandes extensiones en monocultivos, urbanizaciones y espacios inhóspitos.
En este contexto, los incendios dejan de ser accidentes para convertirse en portadores fieles de un orden social que avanza como “sujeto automático”, sin pausa ni freno, empujando al límite ecosistemas, trabajo y vida. Sus efectos reflejan, además, el intercambio desigual —económico y ecológico— que estructura nuestras sociedades. Las personas trabajadoras, de origen rural, migrantes o procedentes de regiones abandonadas son de hecho quienes más sufren las llamas. La amenaza se distribuye siguiendo las fracturas de este sistema: clase, raza, género, geografía. Y la “gente desechable” tiende a ser siempre la misma.
Desde luego, los próximos años no solo serán peores, sino que serán, sobre todo, impredecibles. En muchas regiones mediterráneas, el fuego es cada vez más rápido y difícil de controlar. Se ha instalado una “nueva normalidad” climática donde calor y sequía se abrazan a paisajes inflamables. Los bosques, sin margen adaptativo, se convierten en bombas de relojería: la biomasa se acumula sin control, los monocultivos se extienden mientras se agudiza el abandono rural, y las instituciones se ven desbordadas.
No sobran bosques
Frente a esto, algunos discursos públicos avanzan en dirección errática. Hace apenas unas semanas, el president de la Generalitat de Cataluña afirmaba que “sobran bosques”. Pero en una región como el Mediterráneo, donde el mar galopa desbocado sobre el termómetro y se intensifican fenómenos extremos como incendios, sequías o danas, lo último que necesitamos es eliminar masa forestal. Aun degradados, los ecosistemas forestales cumplen funciones cruciales: secuestran carbono, amortiguan el calor gracias a su bajo albedo y equilibran su entorno mediante una alta multifuncionalidad ecológica.
La respuesta debe pasar por establecer con el bosque un vínculo —un modelo de gestión, si se quiere— adaptativo: revisar su arquitectura, proteger y promover su biodiversidad, intervenir sobre la biomasa acumulada sin erosionar los suelos y, sobre todo, restaurar la relación entre comunidad y territorio. El decrecimiento, que puede servir a la desconexión de las cadenas globales de valor y una mayor soberanía del Sur Global, puede ser también clave para reequilibrar la atrofia campo-ciudad, donde el primero se ha reducido a mero proveedor de bienes y sumidero de desechos del segundo. Además, hará falta planificación e inversión ecosocial con una mirada política que trascienda el cortoplacismo.
Mientras tanto, frente a la combustión sistémica, están surgiendo resistencias: comunidades que practican agroecología, pueblos que defienden sus territorios frente al acaparamiento neoliberal o la ocupación colonial —desde la Amazonía hasta Palestina—, movimientos por la justicia climática que alumbran otras formas de habitar el mundo. Estas experiencias muestran que, mientras arden los bosques, también arde el orden que los encendió. Cada vez son más urgentes las políticas que rompan con la desigualdad extrema para, más allá de la mitigación y la adaptación, reintroducir la vida en el centro de los territorios y apostar por la emancipación colectiva. Lo contrario solo alimentará la agenda malthusiana del nuevo ecofascismo.
Sociedad en EL PAÍS