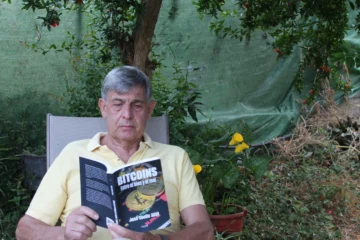Había una vez Omar Sharif y un niño de nueve años que se enamoró del actor con la misma pasión que sus seis hermanas en una casa pobre de Salé (Marruecos) cuando toda la familia se agolpó para verle por televisión. Intentaban combatir una interminable ola de calor con películas egipcias y la de esa noche, Un hombre en nuestra casa, quedó en su memoria. “Mis hermanas deliraban de amor. Yo era incapaz de seguirlas”, narra hoy ese hombre. Pero, “cuando Omar Sharif apareció en nuestra pequeña pantalla me convertí al instante a la religión de mis hermanas”. Lo que no sabía era el infierno al que a él le iba a conducir ese amor. Ese tipo de amor. Lo cuenta en El Bastión de las Lágrimas (Cabaret Voltaire).
Abdelá Taia narra la historia de seis hermanas y una madre en los márgenes de un país intolerante en ‘El Bastión de las Lágrimas’
Había una vez Omar Sharif y un niño de nueve años que se enamoró del actor con la misma pasión que sus seis hermanas en una casa pobre de Salé (Marruecos) cuando toda la familia se agolpó para verle por televisión. Intentaban combatir una interminable ola de calor con películas egipcias y la de esa noche, Un hombre en nuestra casa, quedó en su memoria. “Mis hermanas deliraban de amor. Yo era incapaz de seguirlas”, narra hoy ese hombre. Pero, “cuando Omar Sharif apareció en nuestra pequeña pantalla me convertí al instante a la religión de mis hermanas”. Lo que no sabía era el infierno al que a él le iba a conducir ese amor. Ese tipo de amor. Lo cuenta en El Bastión de las Lágrimas (Cabaret Voltaire).
La literatura puede celebrar tener en sus filas a Abdelá Taia, un hombre de luz que no solo acumula en su mochila ser gay, árabe, africano, musulmán, pobre de nacimiento, inmigrante en Europa y las muescas más hondas de una infancia durísima en las calles marroquíes, sino la capacidad para transformar todo ello en una prosa llena de poesía y, además, ternura. Su nueva novela, es —como las anteriores— minimalista, breve, sintética y rica, pero amplía su universo hacia el sentido de nacer en una familia más que numerosa que aprendió a desarrollar sus propias estrategias para sobrevivir sin someterse. La madre y las hermanas luchaban contra el mundo. Él, contra ellas también.
“Sobrevivir era en mi familia una forma de inteligencia, de lograr un lugar que impidiera a los demás destruirnos”, cuenta Taia. “Mi madre siempre inventaba estrategias para conseguirlo sin vergüenza, para frenar a quienes quisieran oprimirnos y para conseguir nuestra verdad. Y eso ha hecho de mí un escritor”.
¿Y quiénes eran los demás? “El poder, los ricos, los poderosos, los vecinos, los demás en general”. Y describir ese mundo, abordar la pobreza con riqueza, es su misión.
Taia fue el octavo hijo, el más pequeño de una prole de seis hermanas y otro varón que ya habían marcado su propio territorio antes de su llegada. El benjamín pronto se vio recorriendo las calles para buscarse la vida, marcado por una homosexualidad que fue rechazada en su casa, en una familia que ya de por sí habitaba en la marginalidad, por lo que a él le tocó ración doble: marginado en una familia marginada por su pobreza. Su universo ya quedó plasmado en libros extraordinarios como La vida lenta, Infieles o Un país para morir, pero hoy vuelve a él desde una edad más madura (nació en Salé hace 51 años) y una distancia de la muerte de su madre que la eleva más arriba en su memoria.
“La familia para mí es mi madre, ella inventó el mundo al que pertenezco, lo puso en marcha con sacrificios que entonces no vi y hoy solo le debo gratitud”, asegura 15 años después de su fallecimiento.
En la novela, el protagonista vuelve precisamente a Salé años después de la muerte de su madre para liquidar la casa familiar y enfrentarse a los fantasmas de su infancia, que siguen transitando en las calles y en sus sueños. Asistirá al manoseo de un viejo a un niño solitario en los baños del hamán, intentará socorrerle y hasta hablará con la madre que finalmente le viene a buscar, una prostituta realista que es consciente de los peligros que acechan a su hijo. Taia no elude nada.
Su literatura incorpora abusos y la soledad de esos niños —todo lo que él mismo sufrió— sin más filtros que los de su prosa. Y hablando de tolerancia a las violaciones en Marruecos, recuerda la que ha predominado en Francia en casos como el del cirujano que abusó de 299 pacientes, la mayoría menores. “Me aterroriza un sistema que protege al hombre heterosexual cuando abusa y la gente que se calla”.
“Yo quería ser como mis hermanas y mi hermano, les veía cada día batirse para sobrevivir y el gay que era sentía esa solidaridad de pobres”, relata en Madrid. “Pero el poder consiguió entrar en su corazón y me empezaron a hablar con dureza, como si alguien les hubiera lobotomizado y decretado que en nuestra familia no había lugar para un hermano gay. El poder siempre se las arregla para entrar en nosotros y obligarnos a traicionarnos entre pobres”.

La prioridad era entonces conseguir comida. Aliados. Sobrevivir. Y, mientras narra su vida, Taia retrata su país, un Marruecos donde los franceses dejaron una legislación contra los homosexuales que sigue marcando a la sociedad. Y donde las mujeres, todas esas hermanas que le criaron en una casa que desapareció, tuvieron que desenvolverse ante “la opresión masculina”.
Pero eso no es patrimonio de su país. Abdelá ha caminado esta mañana por Madrid y se ha fijado en que todas las estatuas de los parques son masculinas. “El hombre heterosexual continúa dominando el mundo, tanto en Marruecos como en EE UU, España o Francia. El sistema económico siempre reinventa las maneras de impedir a las mujeres romper los límites de lo que pueden ser”. Aún así, sus hermanas lograron oponerse, vivir, bailar, amar, tener relaciones sexuales y una fuerza vital sin culpabilidad. “No necesitaban esa historia del matrimonio para existir. La religión y la tradición siempre son una visión negra de nosotros mismos, pero ellas no estaban en negro, sino en la luz. He tenido la suerte de verlo”. Por desgracia, dice, el matrimonio y el mundo las cambiaron, pero “necesitaba escribir un libro sobre esta memoria feliz que llevo de mis hermanas”. Antes de que el poder “las obligara a la sumisión”.
— ¿Y cuál es el sentido de su literatura? ¿Se atreve a definirlo?
— Haber nacido, vivido y sufrido la pobreza me permite hablar de la riqueza que hay en ella. A menudo escribimos sobre pobres de manera pobre, como si ellos no fueran capaces de inventar una manera de estar en el mundo. Y los pobres son los que más se baten, los que reinventan permanentemente la estrategia para sobrevivir. He tenido la suerte de pertenecer a una familia criada en tres habitaciones en mitad de ese núcleo, de pasar dificultades, pequeñas alegrías, solidaridad en la miseria y amor entre batallas incesantes y gritos permanentes, pero siempre con humanidad. Y creo que la vida ha hecho de mí un escritor para que yo escriba eso. No para explicarlo, sino para escribir ese mundo de mi madre, mis hermanas, mi hermano, mi Marruecos, de una manera profunda. Mis libros son las memorias de toda esa gente.
“Es importante”, concluye Taia, “no dejar que esa vida sea secuestrada por intelectuales o élites que quieran explicarla como si los pobres no fuéramos capaces de ser bellos e inteligentes de una manera sociológica y política. Escribo porque la primera belleza cuando descubres el mundo es conseguir comida de repente para 11 personas después de cinco días sin comer. Son las memorias del corazón y es muy importante volver siempre al corazón del mundo”. Damos fe de que lo ha conseguido.
Cultura en EL PAÍS