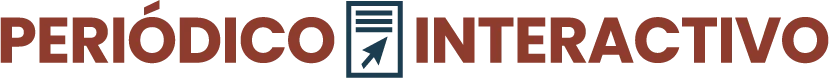El presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, usó este lunes tres veces el término “genocidio” para describir la violencia con la que Israel está destruyendo Gaza: 63.000 muertos, 159.000 personas heridas, 250.000 en riesgo de desnutrición y casi 2 millones de desplazados, según los datos que manejó. “Un ataque que […] la mayoría de expertos califican ya como un genocidio”, dijo en primer lugar, durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, para luego usarlo ya sin la muleta de los expertos otras dos veces. Horas después, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida (Partido Popular), declaró en un pleno del ayuntamiento de la capital que “no hay un genocidio en Gaza, porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial”. También en Madrid, no lejos de ambas sedes, pero en 1933, meses después de la llegada de Hitler al poder en Alemania, se discutió por primera vez en un congreso internacional sobre el problema de fondo que ese término acuñado por un jurista judío, Raphael Lemkin, fijaría diez años después. El genocidio como la destrucción de un grupo humano.
Seis académicos consultados por EL PAÍS coinciden en que hay uno “en marcha” contra los palestinos
El presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, usó este lunes tres veces el término “genocidio” para describir la violencia con la que Israel está destruyendo Gaza: 63.000 muertos, 159.000 personas heridas, 250.000 en riesgo de desnutrición y casi 2 millones de desplazados, según los datos que manejó. “Un ataque que […] la mayoría de expertos califican ya como un genocidio”, dijo en primer lugar, durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa, para luego usarlo ya sin la muleta de los expertos otras dos veces. Horas después, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida (Partido Popular), declaró en un pleno del ayuntamiento de la capital que “no hay un genocidio en Gaza, porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial”. También en Madrid, no lejos de ambas sedes, pero en 1933, meses después de la llegada de Hitler al poder en Alemania, se discutió por primera vez en un congreso internacional sobre el problema de fondo que ese término acuñado por un jurista judío, Raphael Lemkin, fijaría diez años después. El genocidio como la destrucción de un grupo humano.
92 años después, el uso del término es controvertido no solo entre los dos grandes partidos, sino dentro del Gobierno, donde los miembros de Sumar —con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza—lo han usado antes y más que sus colegas socialistas, e incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, el primer miembro socialista del Gobierno en usarlo, en mayo de 2024, lo ha evitado muchas otras veces, como el pasado 31 de julio.
El presidente Sánchez ya había empleado el término en al menos dos ocasiones en el Parlamento. En la primera, el pasado 14 de mayo, provocó las protestas oficiales del Gobierno de Israel, y en julio volvió a usarlo otras dos veces, una de ellas en el Comité Federal de su partido. En Europa, sin embargo, el presidente francés, Enmanuel Macron, alegó en mayo que la calificación o no de “genocidio” era una tarea de los historiadores; y figuras como el primer ministro británico, Keir Starmer, de profesión fiscal, han evitado ese concepto desde que accedió al cargo. Tampoco ningún miembro del Gobierno alemán lo ha empleado.
Los juristas, sin embargo, lo tienen cada vez más claro. Y no solo porque tanto la Corte Penal Internacional, creada en 1998 a partir del Estatuto de Roma para perseguir a los autores de los crímenes de guerra, como la Corte Internacional de Justicia, que dirime únicamente la responsabilidad de los Estados, estén trabajando ya con ese tipo delictivo en su marco de actuación. El primer tribunal ha ordenado detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a su exministro de Defensa, Yoav Galant; y el segundo, estudia la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio, a la que se adhirió España desde su interposición.
Entre los académicos también gana fuerza esa calificación. Los seis consultados por este diario coinciden en que “hay un genocidio en marcha” contra los palestinos. En Gaza, pero no solo, porque la mayoría ve también los asesinatos y los asentamientos en Cisjordania como parte de ese mismo plan. Dos de ellos, la catedrática de Derecho Penal de la UNED, Alicia Gil Gil, y el catedrático de la Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, han cambiado de opinión durante la guerra.
A finales de 2023, preguntados también por este diario, ambos consideraban que los bombardeos y los ataques contra la población de la Franja, que habían provocado ya más de 45.000 muertes, y mataban 100 niños al día, no podían calificarse de “genocidio”, porque se trata de un delito en el que la clave radica en la intención del agresor: solo hay genocidio si la intencionalidad es la destrucción de un grupo nacional, religioso o étnico como tal, según recoge el artículo 607 del Código Penal español y el derecho internacional.
“Yo al principio pensaba que había que ser cauto” afirma Gil Gil. “Pero con el paso del tiempo lo que me pregunto es qué motivación pueden tener que no sea esa, la genocida. Cada vez le va a resultar más difícil al Gobierno israelí justificar que tiene otra finalidad, porque la última invasión de Gaza, la destrucción constante, la hambruna, ya no se pueden explicar de otra forma que no sea considerando, al menos, que les trae sin cuidado el exterminio de los palestinos”, añade.
“La duda que puede haber se circunscribe exclusivamente al lado subjetivo del delito, esto es, si los actos delictivos se comenten con la intención de destruir al grupo humano de los palestinos en Gaza”, aclara Cancio. “[En 2023], no tenía claro que pudiera calificarse de genocidio por las dudas que había entono a ese propósito específico de destruir a un grupo humano. Lo sucedido desde entonces, sin embargo, ya no deja lugar a ninguna duda acerca de la intención de los responsables israelíes”, añade.
Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III, considera que “las cosas tienen que llamarse por su nombre”. Además de la destrucción física, “en Gaza concurren las declaraciones a borrar del mapa a los palestinos, su deshumanización, la negación de cuartel por parte de los líderes israelíes, todos esos elementos nos sirven para probar la intención genocida”, asegura Manero. Para ella, no solo es pertinente el uso del concepto de “genocidio” a nivel jurídico, sino que es políticamente insuficiente: “habría que romper relaciones diplomáticas con Israel”, reclama.
Al igual que a nivel político, el trasfondo histórico y el simbolismo que recuerda el concepto, implementado a raíz del intento de destrucción de los judíos de Europa a manos del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, aparece una y otra vez en los comentarios de los juristas. Fue precisamente en Madrid, no lejos del Palacio de la Moncloa, en el Paraninfo de la Universidad Complutense (UCM), y en octubre de 1933, con Hitler ya como Fürher de Alemania, cuando por primera vez se discutió la pertinencia del término “genocidio” para describir una realidad que el exterminio de más de un millón de armenios en 1915, esto es, durante la Primera Guerra Mundial, había hecho necesario categorizar.
El hombre detrás de la palabra, Raphael Lemkin, no pudo finalmente asistir porque Polonia no quiso que fuera un judío, precisamente un judío, quien lo representara en pleno ascenso del nazismo en Europa. Una década después, 49 de sus familiares morirían durante el Holocausto, según el traductor y editor de sus memorias al castellano, Joaquín González Ibáñez. Lemkin consiguió emigrar a tiempo a Estados Unidos y el fruto de su trabajo es universalmente reconocido hoy, hasta el punto de que la Convención contra el Genocidio, se conoce también como la Convención Lemkin. Un trabajo que puede resumirse en una convicción: sin un concepto formal es imposible defender a las víctimas en la realidad. El rastro de esa búsqueda está garabateado incluso en algunas páginas de sus archivos, que González Ibáñez, también profesor de Derecho Internacional Público en la UCM, consultó y fotografió en Nueva York.
Según González Ibáñez, Lemkin siempre subrayó que había que extender el uso del término para defender a toda la humanidad, y no solo al pueblo judío como tal. “Decir genocidio es decir “no” a la destrucción de los palestinos en Gaza”, afirma Ibáñez, quien recuerda la circunstancia de que el Código Penal israelí solo reconoce el delito de genocidio si se comete contra personas judías.
“Es una tragedia que el pueblo que fue víctima del gran genocidio industrial del siglo XX, tenga que ver cómo su gobierno se convierte ahora en un gobierno genocida”, destaca Luis Arroyo Zapatero, Catedrático de Derecho Penal jubilado, sobre la actuación del ejecutivo israelí. “Desgraciadamente, se tiene que usar el término genocidio”, asume Zapatero. “En el caso de Gaza, pero también en Cisjordania, se dan varios de los elementos que por sí mismos constituirían genocidio, pero que se están dando a la vez. Uno es el exterminio físico de una población, lo que no quiere decir que haya que matar a todos para que se dé. Los alemanes tiene una apalabra “ausrotten”, el desenraizar a un pueblo de un país o de un territorio, eso es genocidio. Y ejercer la violencia de la hambruna, es otra forma de genocidio”.
“La gran mayoría de científicos y de juristas de todo el mundo no duda en decir que es están cometiendo genocidio”, asegura Manuel Ollé, abogado y profesor de Derecho Penal Internacional en la UCM. “Tanto por las propias declaraciones de los dirigentes israelís, de Netanyahu a Galant, llamando ”animales” a los palestinos, como por los asesinatos con ataques a escuelas, hospitales, de miles niños, no dejan lugar a dudas”, a juicio de Ollé. “Se está produciendo un genocidio”, concluye.
Con información de Marc Bassets (Berlín) y Rafa de Miguel (Londres).
España en EL PAÍS