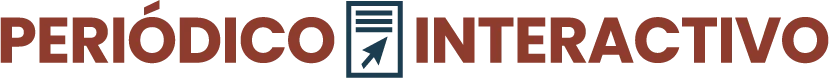Sonia Contera se autodefine como una “inadaptada” de la física en su página personal de la Universidad de Oxford, en la que trabaja como catedrática de Física Biológica. Esta madrileña de 55 años ha dedicado su carrera a estudiar y reflexionar profundamente sobre la física, sí, pero también sobre su relación con la biología, la nanotecnología, la informática, la filosofía el poder y la política. De todo ello habla en su libro más reciente, Seis problemas que la ciencia no puede resolver (Arpa), que explora los grandes enigmas sin solución que, sin embargo, mueven la ciencia y la tecnología en el mundo actual: la mecánica cuántica, la teoría del todo, el origen de la vida, el envejecimiento, la inteligencia artificial y la conciencia. Seis problemas fundamentales que, según Contera, la ciencia lleva décadas sin poder descifrar pero a los que paradójicamente dedica cada vez más recursos y atención.
La experta española publica ‘Seis problemas que la ciencia no puede resolver’ y advierte de los peligros del “marco” neoliberal en el que se desarrollan la ciencia y la tecnología actuales
Sonia Contera se autodefine como una “inadaptada” de la física en su página personal de la Universidad de Oxford, en la que trabaja como catedrática de Física Biológica. Esta madrileña de 55 años ha dedicado su carrera a estudiar y reflexionar profundamente sobre la física, sí, pero también sobre su relación con la biología, la nanotecnología, la informática, la filosofía el poder y la política. De todo ello habla en su libro más reciente, Seis problemas que la ciencia no puede resolver (Arpa), que explora los grandes enigmas sin solución que, sin embargo, mueven la ciencia y la tecnología en el mundo actual: la mecánica cuántica, la teoría del todo, el origen de la vida, el envejecimiento, la inteligencia artificial y la conciencia. Seis problemas fundamentales que, según Contera, la ciencia lleva décadas sin poder descifrar pero a los que paradójicamente dedica cada vez más recursos y atención.
Contera habla con EL PAÍS por videoconferencia desde su despacho en Oxford, donde reconoce añorar la luz que observa a través de la pantalla de su interlocutora. La experta reflexiona en la entrevista sobre los riesgos del “barbarismo de la especialización” del que hablaba José Ortega y Gasset, la perversión del sistema neoliberal de hacer ciencia y tecnología y el peligro más grave de todos: que la inteligencia artificial nos invite a dejar de pensar.
Pregunta. ¿Por qué escribir un libro sobre problemas que no se pueden resolver en lugar de hacerlo sobre los que sí?
Respuesta. Me decidí a escribir este libro porque, aunque no lo parezca, la ciencia está atascada en sus problemas más fundamentales. Y lo más interesante es que, cuanto menos los podemos resolver, más nos enfocamos en esas preguntas precisamente: la inteligencia artificial, los viajes planetarios, el origen de la vida, las computadoras cuánticas… Todo esto está en una ciencia que no entendemos y que llevamos sin entender mucho tiempo. Es una excusa también para observar cómo la ciencia ha ido mutando en los últimos 100 años y cómo los cambios económicos y geopolíticos se entrelazan con la tecnología. Y, además, creo que en estas preguntas fundamentales es donde la física va más allá de la ciencia utilitaria y racional del dinero, y conecta a las personas con los misterios profundos de la vida.
P. Decía Carl Sagan que vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, donde nadie entiende de ciencia y tecnología, y eso es una receta para el desastre. Algo así se desprende de su libro…
R. Sí, es también lo que decía Ortega y Gasset del barbarismo de la especialización. El científico se ha convertido en una parte de la maquinaria. Y por eso es importante volver a estas preguntas profundas. La mayor parte los científicos sabemos de nuestro campo de especialización, y no solemos opinar de otras áreas de la ciencia. El especialista no reflexiona sobre preguntas fundamentales, y además ahora tenemos unas tecnologías que nos llevan en volandas. Estamos en un momento muy catastrófico para el conocimiento. Los que sobreviven en la academia son los que tienen una capacidad de sufrir sin límites, y eso no tiene sentido. Tenemos que cuestionar el marco.
P. ¿El marco es el capitalismo?
R. No, hay muchos tipos de capitalismo. Es lo que estamos haciendo con él. A partir de la caída de la Unión Soviética, entramos en el neoliberalismo, este invento de la optimización de los beneficios para los que son los dueños de ellos. El marco en el que estamos haciendo la ciencia se está desmembrando. Y nos han vendido también una idea, la de la disrupción, que es una cosa muy perversa. Los científicos nos sentíamos encorsetados en la academia, porque no podíamos sacar ideas nuevas, y veíamos la disrupción de las start-ups como un paso hacia la libertad. Pero era un truco. Han usado la disrupción para destrozar lo público y que se quede en manos de grandes compañías, las “tecnofeudales”. Aunque tengan muy buenas intenciones, si el sistema es capaz de pervertirlas, acabamos en una situación muy complicada, que es en la que estamos ahora.
P. ¿Por qué los seis problemas de los que habla en su libro? ¿Cuál fue el criterio a la hora de seleccionarlos?
R. Están muy unidos y en el centro de los problemas científicos actuales. Por ejemplo, el primero, la mecánica cuántica. Surge a principios del siglo XX, con unos experimentos que no se pueden resolver con la lógica lineal normal. Esto cambia la manera de ver el mundo y todavía no lo entendemos, no comprendemos lo que significa ese salto. Hay un mundo clásico en el que las causas tienen efectos y el tiempo va hacia adelante, y hay un mundo cuántico donde hay otras reglas. Eso rompe con todo el bagaje de la Ilustración, la idea de que la razón puede resolver el mundo. Ese problema sin resolver sigue siendo totalmente central. Todas las preguntas modernas surgen de la mecánica cuántica.
P. El segundo problema es la teoría del todo. ¿Se van a poder alguna vez unificar todas estas teorías de la física?
R. Es muy interesante ese capítulo para mí, porque pensaba que lo iba a odiar. Creía que era una cosa totalitaria, de que los físicos lo quieren controlar todo. Pero es mucho más interesante. Es un anhelo muy profundo y muy antiguo de la humanidad, de intentar cerrar nuestro entendimiento del mundo, sabiendo que no vamos a poder hacerlo, y que está muy relacionado con el problema de la consciencia, con sabernos uno. Y esto cobra un cariz especial ahora, cuando estamos creando máquinas sin consciencia y sin ética.
P. En el libro pasa de la física a la biología con la pregunta que parece fundamental: el origen de la vida. ¿Por qué es la tercera y no la primera?
R. Porque el origen de la vida, como se trata en la ciencia moderna, surge de los físicos cuánticos. Fueron ellos los que se empiezan a obsesionar sobre por qué la vida surge en la Tierra. Esta escala, que es la escala de las moléculas, del ADN, de las proteínas, la escala nanométrica, es la frontera entre el mundo clásico y el mundo cuántico. Es el principio de la máquina de Turing, de los ordenadores. ¡Y eran los mismos personajes! Ahora este conocimiento está separado pero, en esa época, los mismos científicos se dedicaban al origen de la vida, a la mecánica cuántica, a fabricar los primeros ordenadores… Está todo entrelazado y luego lo hemos separado. Se nos ha olvidado la historia.
P. Por esa ultraespecialización científica actual que comenta, quizás hemos perdido una visión de la ciencia más amplia y rica…
R. Al escribir el libro me doy cuenta de que en el Proyecto Manhattan están todos: los físicos que comienzan a hacer los primeros ordenadores y a estudiar la cuántica también estaban preocupados por el origen de la vida. Son problemas muy filosóficos. Y cuando se acaba la guerra entramos en la ciencia de la reconstrucción. Es una agenda mucho más utilitarista, que más o menos cancela todas estas ciencias que se dedican más al significado profundo de la existencia. Era la racionalización de todo el sistema de conocimiento, y entra en sinergia con la fabricación de los primeros ordenadores. Y en ese momento nosotros nos hacemos parte de la máquina y se olvidan esas preguntas fundamentales. Se olvida la parte más trascendental, la cuántica, acaba siendo una cosa de hippies.
P. La siguiente pregunta que usted se hace en el libro intenta entender los límites biológicos del ser humano, el envejecimiento…
R. Es un tema muy interesante porque es profundo. ¿Qué significa envejecer? Movemos el tiempo hacia adelante, somos capaces de romper la simetría del tiempo, y eso son problemas de la física. La del envejecimiento es una ciencia muy multidisciplinar. Lo más problemático es que esto se hace sin control. Hay empresas privadas que no sabemos muy bien lo que están haciendo. Y todos estos magnates que quieren vivir para siempre… El psicoanálisis de los personajes que están en esta batalla sería interesante [risas].
P. Problema cinco. ¿Podemos crear máquinas verdaderamente inteligentes?
R. Ese es el principal problema de la actualidad. Nos obsesiona mucho, y por muchas razones: porque hablamos con ChatGPT, porque los drones inteligentes matan gente, porque nuestra relación con la IA es ya bastante distópica. Vivimos en la época del engaño. También estamos obsesionados con la inteligencia artificial general, pero es bastante improbable que en modelos digitales podamos tener lo que llamamos inteligencia general. Hay algo diferente en lo vivo respecto a lo digital.
P. Y eso entronca con la última pregunta. ¿Qué es la conciencia?
R. Me parece fascinante, porque ha sido siempre un tema tratado desde la pseudociencia, pero en los últimos 20 años hay un boomde neurocientíficos interesados en esto. El asunto es que solo somos individuos cuando reconocemos al otro. Sin el otro no hay yo. Pero tenemos una conciencia fragmentada por la especialización, y sin conciencia, sin unidad, no hay ética.
P. ¿Es posible una inteligencia artificial con conciencia de sí misma?
R. Creo que es imposible porque, realmente, no hay suficiente energía en el mundo para ello. Con 20 vatios funciona el cerebro humano, ¿cuánto necesitaría una IA? Lo único que sí puede pasar es que estemos dando tantos datos y en tantas dimensiones que el sistema de computación se nos escape y quizá no llegue a ser consciente, pero sí muy poderoso. Además, estas empresas [tecnológicas] empiezan a mutar también, no tienen límites, se les está olvidando lo que es ser humanos. En el libro hablo de la nueva banalidad del mal. Hannah Arendt está muy vigente.
P. ¿Hay alguna forma de controlar estas compañías?
R. Ahora mismo parece que no. En Estados Unidos nadie las puede controlar y Europa ha perdido esta batalla. Un primer paso es empezar a hablar de estos temas desde la ciencia. La reflexión del libro es que necesitamos misterios, porque nos humanizan, y estamos perdiendo la humanidad. El conocimiento es necesario para el bien común, por eso me gusta estar en la universidad. Una de las cosas más terribles que está haciendo la IA es que nos invita a dejar de pensar. Nos está separando del acto de reflexionar, y la ciencia es pensar.
P. Perder la capacidad de pensar, dice usted en el libro, es el desafío más relevante de la humanidad. ¿Lo ve en sus estudiantes, incluso en una universidad como Oxford? ¿Están perdiendo esa capacidad?
R. Esta es una universidad un poco especial, quizá sus estudiantes no sean muy representativos. Pero es verdad que antes muchos se enfocaban en el éxito profesional, el dinero, porque era posible. Sin embargo, la mitad de los estudiantes que tuve el año pasado haciendo proyectos de máster en mi laboratorio no encuentran trabajo. Y eran los mejores. Ahora vienen con una gran necesidad de filosofía, de pensar las cosas profundamente. Por eso he escrito el libro; estoy respondiendo a una necesidad de mis estudiantes. Y quiero darles esperanza.
Ciencia en EL PAÍS