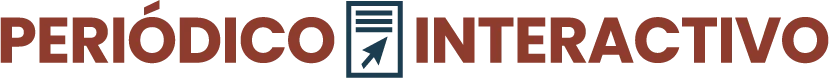“Hoy pensamos que somos más libres que nunca, pero en verdad vivimos bajo un régimen despótico neoliberal que precisamente explota la libertad”, dijo el pensador alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han desde el escenario del teatro Campoamor, en Oviedo, durante la ceremonia anual de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Luego, partiendo de las ideas (no citadas) de Michel Foucault, abundó: “Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria regida por la prohibición y la orden, sino en una sociedad del rendimiento que, supuestamente libre, se define por la capacidad de poder hacer”. Un “poder hacer” que al final resulta un modo de opresión y coacción. Así, arremetió contra la primacía de los smartphones, la autoexplotación y el síndrome del burnout, al hilo de las ideas centrales de su obra, coronada po el ensayo La sociedad del cansancio. “El ser humano a menudo se convierte en esclavo de sus propias creaciones”, sentenció. Y la política tiene el deber de dominar el desarrollo tecnológico. Son ideas que triunfan en el mundo, aunque el mundo vaya en dirección contraria.
La gala anual en el teatro Campoamor de Oviedo pone sobre la mesa las grandes dificultades que atraviesa la civilización, con discursos de los galardonados Eduardo Mendoza, Byung-Chul Han, Graciela Iturbe y Mario Draghi
“Hoy pensamos que somos más libres que nunca, pero en verdad vivimos bajo un régimen despótico neoliberal que precisamente explota la libertad”, dijo el pensador alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han desde el escenario del teatro Campoamor, en Oviedo, durante la ceremonia anual de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Luego, partiendo de las ideas (no citadas) de Michel Foucault, abundó: “Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria regida por la prohibición y la orden, sino en una sociedad del rendimiento que, supuestamente libre, se define por la capacidad de poder hacer”. Un “poder hacer” que al final resulta un modo de opresión y coacción. Así, arremetió contra la primacía de los smartphones, la autoexplotación y el síndrome del burnout, al hilo de las ideas centrales de su obra, coronada por el ensayo La sociedad del cansancio. “El ser humano a menudo se convierte en esclavo de sus propias creaciones”, sentenció. Y la política tiene el deber de dominar el desarrollo tecnológico. Son ideas que triunfan en el mundo, aunque el mundo vaya en dirección contraria.
Los Premios Princesa de Asturias tienen un ramalazo pop. Nadie lo diría viendo la congregación de élites políticas, culturales, económicas o militares que se reúne en la ceremonia del Campoamor, mientras fuera suenan centenares de gaitas y los gritos opacados de la protesta anual en la aledaña plaza de la Escandalera, en la que ondean banderas palestinas y republicanas. Pero es así: si bien el Nobel de Literatura suele sorprender últimamente con autores no demasiado conocidos por el público general, en los Princesa la popularidad masiva suele ser un punto a favor. En ediciones anteriores ediciones pasaron por aquí Haruki Murakami, Meryl Streep, Joan Manuel Serrat, Marina Abramovic, Emmanuel Carrère o Marjane Satrapi. Otros hitos de gran popularidad fueron, años atrás, Woody Allen o Stephen Hawking. Este año el papel de autor superventas lo cumple Byung-Chul Han, premio de Comunicación y Humanidades. Muy querido, leído y popular es, también, el escritor español Eduardo Mendoza, premio de las Letras.

“Si no me miro al espejo, todavía me considero una joven promesa de la narrativa española. Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad”, dijo Mendoza con sorna en agradecimiento al premio. Muchas risas en palcos y butacas. Habló de su educación “estricta, tediosa y opresiva”, en cómo le inculcaron tenazmente las virtudes del trabajo, el ahorro y el decoro. “Gracias a lo cual salí vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas”. Otras risas. Con respecto al mundo en general, un tema sumamente tratado en estos premios, Mendoza, pese a todo, se declaró mediopensionista. “No soy optimista ni pesimista, porque no sirvo para prever el futuro, pero no me gusta el mundo tal como lo veo, quizá porque he tenido la suerte de vivir una larga etapa excepcional de relativa paz, estabilidad y bienestar. A mi edad, preferiría disfrutar de lo que hay y no andar quejándome de lo que falta, pero me temo que no podrá ser”, dijo. Recordó que su amigo el cantante Joan Manuel Serrat, el año pasado, terminó su intervención en este mismo foro con una canción. “Como ustedes seguramente preferirán que yo no haga lo mismo, solo me queda expresar una vez más, sinceramente conmovido, mi gratitud”, se despidió entre risas otra vez.
También subieron a recoger sus premios Andrés Saborit y Madeleine Bremond por el Museo Nacional de Antropología de México, premio a la Concordia; el sociólogo estadounidense Dougas Massey, premio en Ciencias Sociales, o la tenista también estadounidense Serena Williams, en la disciplina de Deportes (que a su llegada a Oviedo bailó alegremente con los gaiteros frente al Hotel de la Reconquista, para regocijo de las redes: hace dos años hizo lo propio Meryl Streep). La genetista Mary-Claire King, premio en Investigación Científica y Técnica, no asistió a la ceremonia por encontrarse indispuesta.

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbe, premio de las Artes, contó que sus obras más conocidas retratan el mundo indígena de su país. “Sin embargo, al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, soy el resultado de la fusión entre dos culturas, dos visiones del mundo casi siempre encontradas. La historia de México es la del sincretismo que me habita y no podría sacrificar una de sus vertientes sin mutilarme a mí misma”. Recordó, además, cómo tras la Guerra Civil española arribaron a México intelectuales y artistas que enriquecieron aquella vida cultural y nos inspiraron con sus talentos y sus conocimientos. “No puedo olvidarlos en un momento como este”, dijo. Por cierto, otro ilustre mexicano, el cineasta Alejandro González Iñárritu, se encontraba entre el público. Mucho México.
“¿Por qué no podemos cambiar?”, fue la pregunta crucial que se formuló Mario Draghi, premio de Cooperación Internacional, en referencia al fin del multilateralismo, a la vuelta del poder militar duro, a la evolución del cambio climático, al proteccionismo, en fin, y una vez más, a todo lo que hace zozobrar al mundo. Era una pregunta retórica. Draghi ahondó en la crisis europea: “¿Hasta qué punto debe agudizarse una crisis para que nuestros líderes unan sus esfuerzos y encuentren la voluntad política de actuar?”. Otra pregunta retórica. Abogó, eso sí, por la acción común en ámbitos como la defensa, la seguridad energética o las tecnologías de vanguardia, “que requieren una escala continental y una inversión compartida”. Europa, piensa Draghi, debe definitivamente tomar el carril del federalismo, aunque las condiciones políticas para ello aún no se den, quizás porque los desafíos actuales son demasiado urgentes.

Tras la entrega de los diplomas a todos los galardonados, la princesa Leonor glosó la trayectoria de los premiados, haciendo varios guiños a su pertenencia a la generación zeta. El rey Felipe VI cerró la ceremonia sembrando dudas sobre su futura participación en el acto: “Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio [a la Princesa]”, aunque los Reyes vayan a seguir vinculados con los Premios y con Asturias. Por ejemplo, al día siguiente, en la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, Valdesoto, las palabras serán de Leonor y no de Felipe. También aprovechó el monarca para reflexionar sobre los elementos que tensionan el mundo contemporáneo, como el individualismo radical y la homogenización producida por la globalización.
Concluida el acto, sonó el himno Asturias patria querida, interpretado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Una ceremonia entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, como popularizó Antonio Gramsci, que intentó traer un poco de esperanza en tiempos inciertos.
Cultura en EL PAÍS